
La verdad era que el escritor se sentía bastante nervioso a la par que asustado. Por fin, tras muchos años era la primera vez que se encontraba con un editor cara a cara. Y no era un cualquiera, sino nada más y nada menos que Isabel Salamanca. Famosa por sus muchas de sus publicaciones, reconocidas en todo el país. Toda una vanguardista y visionaria, o al menos eso había leído Andrés en los periódicos. No sabía ni como había conseguido que aceptara leer su escrito. Ahora permanecía frente a ella, sentado del escritorio con las manos sudorosas y las piernas cruzadas, intentando disimular aquel tic nervioso moviendo la pierna cual caballo desbocado. En cuanto la editora apartó el escrito de su rostro Andrés se quedó de piedra, esperando su veredicto.
—Basura.
—¿Disculpe? —Dijo Andrés, con cara de atónito.
—Nada simplemente que no me encajan varias cosas —agarró entre sus finos dedos las gafas, quitándoselas con suavidad. Con la misma delicadeza entrelazó sus manos sobre la mesa—. Pero lo que me pregunto yo ahora es: ¿quién es usted?
—No le entiendo.
—Lo que quiero decir es que no sé cómo ha podido entrar en mi despacho.
—Habíamos quedado hace dos horas, le he entregado el borrador y se ha quedado callada. He estado todo el tiempo aquí sentado.
—Oh, ¿de verdad? Es curioso cómo suceden las cosas. ¿No cree? —dijo, mientras soltaba una risotada.
Un silencio sepulcral recorrió la habitación. Tras unos momentos incómodos de miradas desconcertadas Andrés rompió aquel silencio.
—¿Y bien?
—¿Bien qué?
—Que qué le parece el borrador de la novela. —Andrés señaló el taco de hojas sobre la mesa.
—¡Oh, cierto! —Isabel agarró con ambas manos los folios mecanografiados—. Es infumable. No serviría ni para prender una hoguera. O al menos yo no la usaría.
El mundo se le cayó a los pies al escritor. No esperaba recibir semejante crítica y desprecio hacia su trabajo, y menos tras esperar allí sentado durante tanto tiempo para escuchar aquello. Suspiró y se levantó del asiento lentamente, mientras tendía la mano hacia la editora.
—En fin, le agradezco su completa sinceridad y muchas gracias por su tiempo. Ahora, si me disculpa, tengo unos compromisos que atender.
—¿Quién ha dicho que se pueda marchar? —dijo Isabel, sin apartar la mirada del texto.
En el rostro de Andrés se dibujó una mueca de incomprensión. Se percató que seguía todavía con el brazo alargado mientras hablaba.
—No la entiendo.
—Pues he dicho que no sirve para nada básicamente porque hay cosas que debería cambiar.
—Comprendo. —Empezó a sentarse de nuevo mientras recogía el brazo sobre el regazo—. Y dígame, ¿cuáles son esos cambios?
—El número de capítulos. No pueden ser trece. Eso da mala suerte.
—Pero si son once.
—¿Y no cuenta el prólogo y epílogo? Tiene que juntar un capítulo. O eliminar uno entero, como por ejemplo el del gato.
—¿Qué le pasa al gato?
—No es relevante. El gato negro trae mala suerte.
—¡Pero si no se presenta al gato la novela pierde sentido! —el joven se detuvo en seco y frunció el ceño, pensativo—. Igualmente el gato no es negro, sino blanco.
—No me importa el color, conviértalo en un perro. O un cordero, es símbolo de bienestar.
—¿Y cómo meto una cabra en la gran metrópolis en la que ocurre la historia?
—Un cordero, no una cabra; hay una sutil diferencia entre ellas. Además usted sabrá, es el escritor. Estoy segura que puede cambiar la ubicación de la novela a un sitio más rural. Perfecto, prosigamos.
Todo aquello le estaba abrumando. Quería que reescribiese casi por completo toda la novela. La mujer seguía hablando de cambios y modificaciones. Hasta en cierto momento le comentó un párrafo en concreto que, intercambiando las letras de posición y colocándolas en un orden específico conseguían augurar un mal presagio. Todo esto bajo su criterio como editora, y consideraba que en conjunto toda la novela provocaría al lector muchos años de “mala suerte”.
No se percató del silencio hasta pasados unos minutos. Al dirigir sus ojos a la editora comprobó que estaba esperando una respuesta por parte de él. Andrés se recolocó en su asiento y se pasó una mano por la frente para eliminar el sudor nervioso. Intentó tragar saliva, pero comprobó que se le había secado la lengua. Miró su reloj de reojo y puso los ojos en blanco. ¡Treinta minutos! Lo que le habían parecido unas horas interminables tan solo había sucedido en media hora. Se aclaró la garganta para preguntar:
—Perdone, no he entendido lo último que-
—He dicho que espero sus correcciones para el próximo Lunes —le interrumpió a media frase—. Espero grandes cosas de su novela.
—Gra-gracias…
Andrés estaba pasmado y no entendía absolutamente nada. Se levantó temblando y agarró el manuscrito que le tendía la editora. Esta le sonrió y le señaló la puerta.
—Y recuerde: Antes de salir coja una pizca de sal y arrójelo sobre su hombro izquierdo. Muy buenos días.
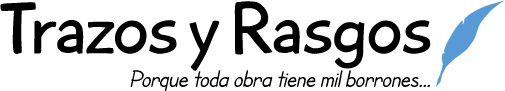
No hay comentarios :
Publicar un comentario